
| Report adult content: |  |
| click to rate |      |

More Channels

Showcase
- RSS Channel Showcase 2725884
- RSS Channel Showcase 1350693
- RSS Channel Showcase 9815652
- RSS Channel Showcase 1413952

Articles on this Page
(showing articles 81 to 100 of 302)
01/26/14--03:50:
_Filón de Alejandría...
01/30/14--02:23:
_La naturaleza adámi...
02/03/14--08:00:
_El significado de l...
02/06/14--13:24:
_Noé, nuevo Adán y ...
02/10/14--08:55:
_El deficiente argum...
02/17/14--09:09:
_Serafín de Sarov so...
02/28/14--22:01:
_La praxis espiritua...
03/05/14--01:51:
_Filón de Alejandría...
03/10/14--23:42:
_La naturaleza caída...
03/14/14--00:05:
_El árbol de la Vida...
03/18/14--01:11:
_Los gigantes arreme...
03/24/14--23:33:
_Los vestidos de car...
03/31/14--00:09:
_La fiesta del Hanuk...
04/07/14--00:13:
_El Evangelio de Jud...
04/10/14--23:16:
_Relación entre la L...
04/16/14--03:26:
_La imagen y la seme...
04/21/14--23:00:
_Filón de Alejandría...
04/28/14--23:33:
_El vino viejo es el...
05/05/14--23:00:
_La caída de Satán ...
05/11/14--23:41:
_El Jardín del Edén,...
(showing articles 81 to 100 of 302)

Channel Description:
temprano misticismo judío, cristiano, y gnóstico como medios para iluminar los orígenes del cristianismo
Para
Filón de Alejandría el Templo representa de alguna manera el universo y
el sumo sacerdote, como el gran mediador entre Dios y los hombres.
Respecto al templo como imagen del universo dice que el más elevado y
el verdadero templo de Dios es, a no dudarlo, el universo todo, el que
tiene como santuario la parte más santa de todo cuanto existe, vale
decir, el cielo; como ornamentos, los astros; y como sacerdotes, los
ángeles, servidores de Sus potencias, los que son incorpóreas almas, no
mezclas de naturaleza racional e irracional, como sucede que son las
nuestras, sino inteligencias solamente en todo su ser, entendimientos
puros a semejanza de la unidad.Pero
existe otro templo, fabricado por las manos del hombre. Preciso es, en
efecto, que ningún impedimento se oponga a los impulsos de los hombres
que pagan los tributos propios de la piedad religiosa y quieren mediante
sacrificios ora agradecer por los beneficios alcanzados, ora suplicar
indulgencia y perdón por las faltas cometidas. Pero Moisés previno desde
el principio que no se edificaran muchos templos, ni en muchos lugares
ni en un mismo lugar, pues consideraba que, dado que Dios es uno solo,
también el templo debe ser uno solo. El de Jerusalén, único templo
reconocido y permitido en la religión mosaica (De Spec. Leg. I, 66-67).
Respecto al sumo sacerdote como mediador entre Dios y los hombres, Filón escribe que éste está
consagrado a Dios y ha llegado a ser capitán de la sagrada hueste,
corresponde que esté separado de todos los lazos de nacimiento, no
sujetándose a las afecciones hacia sus padres, sus hijos o sus hermanos
hasta el punto de pasar por alto o posponer alguna de sus obligaciones
religiosas, cuyo cumplimiento sin ninguna dilación tiene prioridad (De Spec.Leg. I, 114). Más adelante agrega que quiere,
en efecto, la ley que se halle dotado de una condición superior a la
puramente humana y se aproxime más estrechamente a la Divina, a una
línea divisoria, podríamos decir con toda propiedad, entre ambas, para
que por conducto de un mediador los hombres procuren alcanzar la
misericordia de Dios; y Dios, por Su parte, emplee sus servicios para
extender y proporcionar Sus beneficios a los hombres (De Spec.Leg. I, 116). Pero así como está el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, para Filón el logos es también el sumo sacerdote en eluniverso. El primero representa al segundo: Dos
son, evidentemente, los templos de Dios: uno este universo, en el cual
es también sumo sacerdote Su primogénito, el Divino lógos; y el otro el
alma racional, de la cual es sacerdote el verdadero hombre, cuya imagen
sensible es aquel que ofrece las tradicionales súplicas y sacrificios ( o
sea, el sumo sacerdote), a quien ha sido prescripto vestir la
mencionada túnica, réplica del cielo todo, a fin de que el mundo sea
copartícipe del hombre en los sagrados ritos y el hombre lo sea del
mundo (De
Somniis I, 215). Es interesante constatar que Filón entiende el sumo
sacerdocio, de alguna manera, al modo de Ben Sira: para ambos el sumo
sacerdocio representa a la humanidad, y desde ahí al primer hombre,
Adán, como quien encarna la Sabiduría, principio ordenador del
universo.
La
experiencia de Jesús resucitado para Pablo se expresa en la figura del
Nuevo Adán, capaz de reflejar la gloria de Dios, de dar el Espíritu, y
de transformar al hombre. En esta dinámica transformativa
la naturaleza adámica caída, de la cual nos redime Cristo, es un
predicado que se aplica tanto a paganos como a judíos. La naturaleza
adámica iguala a judíos y gentiles. En cuanto a estos últimos, en Rm
1,18-32 tenemos que Pablo trabaja con ciertos supuestos, ejemplificados
en la Sab 13,1-9, que explican esta situación. A través de la creación
Dios se ha hecho conocible a la gente (Rm 1,19), pero el hombre, al
igual que el primer Adán (Gn 2,17), se ha negado a reconocerlo y
alabarlo como Dios (1,21). En Rm 1,22 Pablo crítica que el hombre
profese de ser un sabio, lo que lo convierte en un necio. Las
reminiscencias al árbol del conocimiento del bien y el mal son claras. Y
es que el hombre ha pretendido convertirse en sabio (Gn 3, 5-6),
independientemente de Dios, lo que ha generado el perder la vida (Ez
28). Cualquier conocimiento que prescinda de Dios y que “hace del hombre
un dios” conduce sólo a la necedad y a la muerte. Esta necedad se
trasluce en que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.Por
consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos; porque
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la
criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén
(Rm 1:23-25). Cuando el hombre prescinde del conocimiento y
obediencia del verdadero Dios queda merced de las creaturas (a las que
endiosa) y de los deseos.
Esta
“naturaleza caída” no es exclusiva de los paganos. También los judíos
tienen la misma suerte. En Rm 1,21 Pablo había dicho que aunque
conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino
que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. Aquí se está haciendo referencia a la infidelidad de
los primeros padres en el desierto cuando adoraron al becerro de oro de
acuerdo a Jr 2,5-6: ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres,
para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran
vanos? Tampoco dijeron: ¿Dónde está el SEÑOR que nos hizo subir de la
tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de
yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por
la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó?Otra referencia a la infidelidad del pueblo de Israel está en la referencia al Salm 106,20 en Rm 1,23: cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Para más detalles: James G.D. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, William B. Eerdmans Publishing Company, p. 91-93.
En el relato de Adán y Eva, Dios advierte que de comer del árbol del conocimiento, ambos morirían. Sin
embargo, una vez cometida la trasgresión ninguno de los dos muere…muy
por el contrario Adán vivirá 930 años. ¿Cómo entender este aparente sin
sentido? Hay dos elementos a estudiar, uno el concepto de muerte; el
otro, la idea que Adán y Eva previos al pecado iban desnudos y sin vergüenza en el Edén (2,25), pero luego, serían vestidos de piel por el Señor (3,21).
Veamos el primer elemento, el concepto de muerte que
se maneja en este texto. Para empezar recordemos que lo que sucede a
Adán y Eva es un reflejo de la historia del pueblo de Israel, a su vez,
micro cosmos de la suerte de la humanidad en general. Teniendo en vista
este principio tenemos que acercarnos a los paralelos que existen entre
la historia de la creación de Adán y Eva, y el relato que marca el
climax de la historia de la salvación de Israel, la experiencia del
Sinaí. En el primer caso Dios crea al hombre, en el segundo Dios elige a Israel; en el primero, se le da un mandamiento al hombre, en el segundo, la Torah es revelada; en el primero, el mandamiento es violado, en el segundo, la Torah es violada; en el primero, el hombre es expulsado del Edén, en el segundo, el pueblo sufre el exilio de la tierra prometida. Por
lo tanto, la muerte ha de entenderse desde el punto de vista de la
Alianza entre Israel y Dios. Ningún texto lo expresa mejor que Dt 30,
15-16. 19-20. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien,
la muerte y el mal pues te ordeno hoy amar al SEÑOR tu Dios, andar en
sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios,
para que vivas y te multipliques, a fin de que el SEÑOR tu Dios te
bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla….Al cielo y a la
tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida
para que vivas, tú y tu descendencia, amando al SEÑOR tu Dios,
escuchando su voz y allegándote a Él; porque eso es tu vida y la largura
de tus días, para que habites en la tierra que el SEÑOR juró dar a tus
padres Abraham, Isaac y Jacob. La muerte no es otra cosa que el no obedecer la Alianza con Dios, es perder la comunión entre el hombre y el creador.
Dejemos el segundo elemento para una entrada posterior. Para más detalles: Gary Anderson, The Genesis of Perfection, p.118-121.
 De
acuerdo al libro de los jubileos, y siguiendo Gn 7,21-23, toda la raza
humana desciende de Noé. De esta manera, Noé se convierte en el padre de
la raza humana, o nuevo Adán. En Jubileos, Noé, es, además, el primer
sumo sacerdote. Y es que lo primero que Noé hace al descender del arca
es ofrecer un sacrificio a Dios, dictando así una serie de normas
rituales que se han de seguir en adelante.Los sacrificios de Noé tienen como objetivo es purificar la tierra siguiendo a Lv 18, 26-28; Nm 35,33-34 :
A primeros del tercer mes, salió del arca y construyó un altar en aquel
monte. Mostrándose sobre la tierra, tomó un cabrito y expió con su
sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella
hubo, salvo que estaba en el arca con Noé. Ofreció la grasa sobre el
altar y, tomando un buey, un cordero, una oveja, cabritos, sal,
tórtolas y
palominos, ofreció un holocausto en el altar. Echó sobre ello una
ofrenda de masa harinácea con aceite, hizo una libación de vino y
derramó encima de todo incienso, haciendo elevarse un buen aroma, grato
ante el Señor (6,1-3).
Adelantándose a normas que posteriormente quedarán fijadas por
escritos, Noé y sus descendientes juran nunca beber de sangre alguna,
tampoco la sacrificada: Noé y sus hijos juraron no comer sangre alguna de ningún ser carnal, e hizo pacto eterno ante el Señor Dios para siempre en este mes
(6,10; ver también 6,7-8. 12-13; 7,29-33). Esta prohibición es
aplicable, para parte del judaísmo, a los gentiles pues con ellos
también estaba prescrita esta Alianza. Algo de esto vemos en el libro de
los Hechos cuando se decide admitir a los gentiles a la comunidad
cristiana bajo condición que no consuman sangre entre otras. Pero
más importante es notar que esta prohibición también está presente en
la Alianza que hace Moisés con Dios a través de su ángel: Por eso te ha dicho: «Harás tú también un pacto con los hijos de Israel este
mes en el monte, con juramento, y derramarás sobre ellos sangre por
todas las palabras de la alianza que ha concluido el Señor con ellos para siempre. Escrito os queda este testimonio, para que lo guardéis siempre: no comáis nunca sangre de bestia, animal o ave en todos los días
de la tierra. Quien comiere sangre de bestia, animal o ave en todos los
días de la tierra será arrancado de ella, él y su descendencia. Ordena
tú a los hijos de' Israel que no coman sangre, para que permanezca
siempre su nombre y descendencia ante el Señor vuestro Dios (6,11-13).
De
acuerdo al libro de los jubileos, y siguiendo Gn 7,21-23, toda la raza
humana desciende de Noé. De esta manera, Noé se convierte en el padre de
la raza humana, o nuevo Adán. En Jubileos, Noé, es, además, el primer
sumo sacerdote. Y es que lo primero que Noé hace al descender del arca
es ofrecer un sacrificio a Dios, dictando así una serie de normas
rituales que se han de seguir en adelante.Los sacrificios de Noé tienen como objetivo es purificar la tierra siguiendo a Lv 18, 26-28; Nm 35,33-34 :
A primeros del tercer mes, salió del arca y construyó un altar en aquel
monte. Mostrándose sobre la tierra, tomó un cabrito y expió con su
sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella
hubo, salvo que estaba en el arca con Noé. Ofreció la grasa sobre el
altar y, tomando un buey, un cordero, una oveja, cabritos, sal,
tórtolas y
palominos, ofreció un holocausto en el altar. Echó sobre ello una
ofrenda de masa harinácea con aceite, hizo una libación de vino y
derramó encima de todo incienso, haciendo elevarse un buen aroma, grato
ante el Señor (6,1-3).
Adelantándose a normas que posteriormente quedarán fijadas por
escritos, Noé y sus descendientes juran nunca beber de sangre alguna,
tampoco la sacrificada: Noé y sus hijos juraron no comer sangre alguna de ningún ser carnal, e hizo pacto eterno ante el Señor Dios para siempre en este mes
(6,10; ver también 6,7-8. 12-13; 7,29-33). Esta prohibición es
aplicable, para parte del judaísmo, a los gentiles pues con ellos
también estaba prescrita esta Alianza. Algo de esto vemos en el libro de
los Hechos cuando se decide admitir a los gentiles a la comunidad
cristiana bajo condición que no consuman sangre entre otras. Pero
más importante es notar que esta prohibición también está presente en
la Alianza que hace Moisés con Dios a través de su ángel: Por eso te ha dicho: «Harás tú también un pacto con los hijos de Israel este
mes en el monte, con juramento, y derramarás sobre ellos sangre por
todas las palabras de la alianza que ha concluido el Señor con ellos para siempre. Escrito os queda este testimonio, para que lo guardéis siempre: no comáis nunca sangre de bestia, animal o ave en todos los días
de la tierra. Quien comiere sangre de bestia, animal o ave en todos los
días de la tierra será arrancado de ella, él y su descendencia. Ordena
tú a los hijos de' Israel que no coman sangre, para que permanezca
siempre su nombre y descendencia ante el Señor vuestro Dios (6,11-13).
Para
el autor de Jubileos, la alianza del Sinaí no es sino la confirmación
de una alianza mucho más antigua, la de Noé, el nuevo Adán y Sumo
Sacerdote. Cuando Moisés esparce la sangre sobre el altar no está sino
refrendando la antigua alianza de Noé que ha de recordarse cada año en
las fiestas de las Semanas: Por eso quedó establecido y
escrito en las tablas celestiales que celebrarían la festividad de las
Semanas en este mes, una vez al año, para renovar la altanza todos los
años. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos desde el
día de la creación hasta los días de Noé, durante veintiséis jubileos y
cinco septenarios, y Noé y sus hijos la guardaron por siete jubileos y
un septenario. Cuando murió Noé, sus hijos la violaron, hasta los días
de Abrahán, y comían sangre. Pero Abrahán la guardó, al igual que Isaac y
Jacob y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los
hijos de Israel hasta que se la renové en este monte (6,18-19). Pero
además de la fiesta de las Semanas, la relación entre ambas alianzas
queda reflejada en las expresiones “todos los días” y “siempre” de
6,11-13 que haría referencia a los sacrificios diarios en el templo (Tamid). Así el ángel le dice a Moisés: Esta
ley no tiene término de días, pues es perpetua: guárdenla por todas las
generaciones, para que rueguen por sí con sangre, ante el altar, cada
día; al tiempo del amanecer y del atardecer implorarán siempre ante el
Señor que la observen y no sean desarraigados (6,14).Por lo
tanto, para el creyente el Tamid implica el recordar el sacrificio
realizado por Noé cuando abandonó el Arca; la alianza renovada por
Moisés en el Sinaí; la fiesta de las Semanas cuando estas alianzas son
ratificadas; el perdón que el propio Tamid implora a Dios
(purificación). Para más detalles: C.T. R. Hayward, The Jewish Temple, p. 93-99. (label: Jubileos, Noe, Tamid)
En una entrada anterior
vimos que uno de los argumentos de Jesús para justificar la violación
del sábado por sus discípulos cuando estos arrancan las espigas del
campo para comerlas (Mt 12,1-8) es lo que hizo David y los suyos cuando
estaban hambrientos: “¿No han leído lo que hizo David y sus
compañeros cuando estaban hambrientos? 12,4: Entraron en la casa de Dios
y comieron los panes consagrados que no les estaba permitido comer ni a
él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes”. El texto
en cuestión es 1Sam 21,2-10, el que plantea la historia en términos
bastante distintos al de Jesús en Mateo. De acuerdo al texto bíblico
David está escapando del Rey Saúl que le busca para matarle. David está
sólo cuando llega al templo de Nob, y sólo él recibe los panes de la
presencia para alimentarse. La mención a los compañeros está ausente en
el relato veterotestamentario ( 4QSam, los LXX o en el MT), lo que le
quita fuerza al argumento de Jesús que los menciona para justificar a
sus discípulos. La soledad de David se enfatiza cuando el sacerdote que
le encuentra le pregunta: “¿Por qué vienes solo, sin nadie que te acompañe?”
(1Sam 21,2). Mencionemos también que el texto nunca dice que David
estuviese hambriento, como argumenta Jesús, y menos aún que comiese
estos panes destinados para los sacerdotes. Bien pudo haberlos guardado
para las jornadas sucesivas. Y lo que es aún peor, en ninguna parte se
menciona que David haya pedido estos panes consagrados en sábado. ¿Por
qué Jesús estaría citando un texto veterotestamentario de manera tan
deficiente para la defensa de sus argumentos?
Personalmente
no creo que esto sea reflejo de una inconsistencia mateana (o marcana)
en la manera de lidiar con las escrituras. Yo creo que Mateo está
citando la Ley oral, es decir tradiciones que no se encontraban en los
textos escritos (y que los rabinos pondrían más tarde por escrito), pero
que se transmitían de generación a generación de forma oral. Lo que
está de fondo es Lv 24,5-8 que nos dice que los panes de la presencia se
preparaban cada sábado. De acuerdo al Yalkut Shimeoni II, 130 de 1Sam
21,5 el acontecimiento sucedió en el sábado y , lo que es más
importante, la vida de David y sus hombres estaban en peligro porque
estaban sufriendo mucha hambre. Tanto es así, que la historia dice que
tan grande era el hambre de David que éste comió una gran cantidad de
panes: porque él sólo encontró pan de la presencia en la Casa de
Dios, David le dijo: “Dame algo para comer para no morir de hambre. El
preservar la vida es más importante que el Sábado”. Algunos exegetas
dicen que el texto del Yalkut es demasiado tardío para comprobar que
Mateo lo conocía. Me parece que la argumentación es la contraria, el uso
que hace Mateo de esta historia demuestra que ésta era bastante
antigua, y que solo posteriormente se pondría por escrito por el autor
del Yalkut. Jesús, como los fariseos, reconocía y valoraba las
tradiciones orales. Para más detalles: Brand H. Young, Jesus the Jewish Theologian, p. 104-108.
 Ahora que he vuelto a Rusia bien vale una entrada sobre la oración de Jesús de acuerdo a Serafín de Sarov: Durante
la oración pon atención a ti mismo, esto es, recoge tu mente y únela
con tu alma. Al principio, por un día o dos o más, has esta oración con
sólo la mente, lentamente, atendiendo a cada palabra por separado.
Cuando el Señor calienta tu corazón con el calor de su gracia y te une
en un espíritu, entonces esta oración va a fluir desde ti incesantemente
y siempre estará contigo, iluminándote y alimentándote. Y es esto
precisamente lo que significan las palabras de Isaías: “tu rocío es como
el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus” (Isa 26,19).
Pero tú contienes dentro de ti este alimento del alma, es decir,
conversa con el Señor, pregúntate, ¿por qué vas de celda en celda de tus
hermanos, incluso si es que éstos te han invitado? De verdad te digo,
la conversación ociosa es preciosa para el holgazán. Si no eres capaz de
entenderte, ¿puedes, acaso, discutir sobre algo o enseñar a otros?
Callad, quedaos en constante silencio. Recuerda siempre la presencia de
Dios y Su nombre. No entres en conversación con nadie, al mismo tiempo,
estad despiertos en no juzgar a aquellos que hablan y ríen. En este caso
se un mudo y un sordo. Sea lo que sea que digan sobre ti, que pase de
largo por tus oídos (Instrucciones Espirituales, 40). Para que
podamos recibir y contemplar en nuestro corazón la luz de Cristo,
debemos salirnos lo más posible de los objetos visibles. Habiendo
purificado nuestra alma a través de la penitencia, obras de caridad, y
fe en Aquel que fue crucificado por nosotros, debemos cerrar nuestros
ojos corporales y sumergir nuestra mente en nuestro corazón, donde
podemos clamar la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, y de acuerdo al tamaño de su fervor y entusiasmo por el Amado,
el hombre encuentra gozo en el nombre pronunciado el cual, a su vez,
hace emerger el deseo de buscar una mayor y mayor iluminación. Cuando, a
través de este ejercicio, la mente se queda en el corazón, entonces la
luz de Cristo que santifica el templo del alma despunta con su rayos
divinos, como el profeta Malaquías dice: “Para ti que temes Mi nombre,
el Sol de la Justicia despuntará” (Mal 4,2). Esta luz es al mismo tiempo
vida, tal como lo dice la palabra del Evangelio: “En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres” (Jn 1,4) (Instrucciones Espirituales 28 p. 47).
Ahora que he vuelto a Rusia bien vale una entrada sobre la oración de Jesús de acuerdo a Serafín de Sarov: Durante
la oración pon atención a ti mismo, esto es, recoge tu mente y únela
con tu alma. Al principio, por un día o dos o más, has esta oración con
sólo la mente, lentamente, atendiendo a cada palabra por separado.
Cuando el Señor calienta tu corazón con el calor de su gracia y te une
en un espíritu, entonces esta oración va a fluir desde ti incesantemente
y siempre estará contigo, iluminándote y alimentándote. Y es esto
precisamente lo que significan las palabras de Isaías: “tu rocío es como
el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus” (Isa 26,19).
Pero tú contienes dentro de ti este alimento del alma, es decir,
conversa con el Señor, pregúntate, ¿por qué vas de celda en celda de tus
hermanos, incluso si es que éstos te han invitado? De verdad te digo,
la conversación ociosa es preciosa para el holgazán. Si no eres capaz de
entenderte, ¿puedes, acaso, discutir sobre algo o enseñar a otros?
Callad, quedaos en constante silencio. Recuerda siempre la presencia de
Dios y Su nombre. No entres en conversación con nadie, al mismo tiempo,
estad despiertos en no juzgar a aquellos que hablan y ríen. En este caso
se un mudo y un sordo. Sea lo que sea que digan sobre ti, que pase de
largo por tus oídos (Instrucciones Espirituales, 40). Para que
podamos recibir y contemplar en nuestro corazón la luz de Cristo,
debemos salirnos lo más posible de los objetos visibles. Habiendo
purificado nuestra alma a través de la penitencia, obras de caridad, y
fe en Aquel que fue crucificado por nosotros, debemos cerrar nuestros
ojos corporales y sumergir nuestra mente en nuestro corazón, donde
podemos clamar la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, y de acuerdo al tamaño de su fervor y entusiasmo por el Amado,
el hombre encuentra gozo en el nombre pronunciado el cual, a su vez,
hace emerger el deseo de buscar una mayor y mayor iluminación. Cuando, a
través de este ejercicio, la mente se queda en el corazón, entonces la
luz de Cristo que santifica el templo del alma despunta con su rayos
divinos, como el profeta Malaquías dice: “Para ti que temes Mi nombre,
el Sol de la Justicia despuntará” (Mal 4,2). Esta luz es al mismo tiempo
vida, tal como lo dice la palabra del Evangelio: “En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres” (Jn 1,4) (Instrucciones Espirituales 28 p. 47).
Es difícil imaginar la vida espiritual y sacramental de los cristianos gnósticos que se guiaban por el Tratado Tripartito. Como hemos visto en otra entrada, la descripción del Logos es análoga a la de la Sabiduría en otros mitos gnósticos. La caída del Logos, y el origen consecuente del orden material,
comienzan a través de las emociones o pasiones tendientes a aprehender
al Padre. Amor, audacia, y movimiento caracterizan la acción del Logos.
La pasión es llamada enfermedad y todos aquellos afectados por ella
necesitan ser sanados. Los apóstoles y los evangelistas son los médicos
del alma quienes sanan al enfermo. Los cristianos gnósticos aspiran a
una vida libre de los vaivenes propios de las pasiones y emociones. Una
vida lo más cercana a la apatía. El horizonte aspiracional del cristiano es liberarse de las pasiones.
En este proceso de sanación es importante la distinción entre los cristianos espirituales y los físicos. La distinción entre ambos se da en relación a la experiencia o no del rito de la cámara nupcial. En la cámara nupcial se reproduce la unión erótica entre el cristiano y su gemelo angelical , unión entre la Iglesia espiritual y terrena. Los espirituales son los elegidos, los que han experimentado la cámara nupcial, mientras que los físicos permanecen afuera, alegrándose ante la cámara nupcial. Esta distinción jerárquica es, sin embargo, temporal porque al final de los tiempos, todos los miembros de la iglesia van a recibir la restauración en el pleroma (122,12-129.34) disfrutando todos de la cámara nupcial que es el Amor del Padre. Hay, sin embargo, un grupo que no se salvará. Además de los espirituales y físicos existen también los materiales quienes están condenados a la destrucción.
Además de la cámara nupcial, el bautismo también es importante (NHC I 127,25-129,34). Se habla del bautismo en sentido pleno, como contrapuesto al que se práctica en general en la Iglesia proto-ortodoxa. El bautismo es equivalente a la redención e implica entrar en un estado de tranquilidad, iluminación, e inmortalidad. Se practica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y supone una catequesis y una profesión de fe. Es probable que la profesión de fe se hiciera en tres ocasiones cada vez que el iniciado se sumergiese en el nombre del Padre, luego en el Hijo, y luego en el Espíritu. Sólo en el bautismo la salvación ocurre porque desencadena la transformación del sujeto (128,5-19) que vuelve a su unidad y al Padre a través del conocimiento: “(Los bautizados) alcanzan, por una parte, de una forma invisible, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la fe, por otra parte, de una forma inquebrantable, porque le han rendido testimonio, y con una firme esperanza los comprenden, de modo que pueda llegar a ser la perfección de lo que han profesado y así se realiza el retorno hacia ellos y así el Padre es uno con ellos, el Padre, el Dios, que han confesado con fe y que les ha otorgado unirse con él en el conocimiento. El bautismo recibe varios nombres, “vestido de los que no se despojan de él” porque los que lo revestirán y los que han recibido la redención lo llevan; ...“la confirmación infalible de la verdad”;...“silencio” a causa de la quietud y la tranquilidad; ... “cámara nupcial”, por el acuerdo y la inseparabilidad de los que han conocido, porque lo han conocido;...“luz que no declina y es sin llama”, puesto que no da luz, sino que los que la llevan son luz, que son también a los que revistió;“la vida eterna”, o sea, la inmortalidad y se lo llama según todo lo que es grato, absolutamente, en el más propio sentido, inseparable e inamoviblemente, perfecta e imperturbablemente, incluido lo que se haya dejado de lado”. Es posible que el vestirse y el llevar lámparas fuese parte del ritual del bautismo (128,19-129,34).
Este bautismo está relacionado con la cámara nupcial, es decir con el conocimiento de sí mismo (del sujeto) a cambio de la confesión de fe. En otras palabras, la redención y la cámara nupcial constituyen una especie de segundo bautismo (NHC I 128, 30) que se puede ir repitiendo. Esta unión entre el sujeto y el Padre como cámara nupcial también es conocida en el Evangelio de Felipe (II 84, 14-85,21; 86, 1-18) donde el pleroma representa la cámara nupcial, aunque en el caso de Felipe parece constituir un solo rito de iniciación. La imagen del Templo también sirve en el sentido que el velo que separa el pleroma de los demás eones ha sido destruido. El pleroma se entiende (NHC I 122, 12) como la cámara nupcial donde el elegido espiritual experimenta la última restauración como el novio del Salvador, mientras que los físicos o hombres de Iglesia sirven con alegría fuera del pleroma, en el eón de las imágenes.En este sentido se habla de los besos santos al modo que el Padre besa al Hijo constantemente generando una descendencia numerosa e indivisible al modo como se genera la Iglesia.
En este proceso de sanación es importante la distinción entre los cristianos espirituales y los físicos. La distinción entre ambos se da en relación a la experiencia o no del rito de la cámara nupcial. En la cámara nupcial se reproduce la unión erótica entre el cristiano y su gemelo angelical , unión entre la Iglesia espiritual y terrena. Los espirituales son los elegidos, los que han experimentado la cámara nupcial, mientras que los físicos permanecen afuera, alegrándose ante la cámara nupcial. Esta distinción jerárquica es, sin embargo, temporal porque al final de los tiempos, todos los miembros de la iglesia van a recibir la restauración en el pleroma (122,12-129.34) disfrutando todos de la cámara nupcial que es el Amor del Padre. Hay, sin embargo, un grupo que no se salvará. Además de los espirituales y físicos existen también los materiales quienes están condenados a la destrucción.
Además de la cámara nupcial, el bautismo también es importante (NHC I 127,25-129,34). Se habla del bautismo en sentido pleno, como contrapuesto al que se práctica en general en la Iglesia proto-ortodoxa. El bautismo es equivalente a la redención e implica entrar en un estado de tranquilidad, iluminación, e inmortalidad. Se practica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y supone una catequesis y una profesión de fe. Es probable que la profesión de fe se hiciera en tres ocasiones cada vez que el iniciado se sumergiese en el nombre del Padre, luego en el Hijo, y luego en el Espíritu. Sólo en el bautismo la salvación ocurre porque desencadena la transformación del sujeto (128,5-19) que vuelve a su unidad y al Padre a través del conocimiento: “(Los bautizados) alcanzan, por una parte, de una forma invisible, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la fe, por otra parte, de una forma inquebrantable, porque le han rendido testimonio, y con una firme esperanza los comprenden, de modo que pueda llegar a ser la perfección de lo que han profesado y así se realiza el retorno hacia ellos y así el Padre es uno con ellos, el Padre, el Dios, que han confesado con fe y que les ha otorgado unirse con él en el conocimiento. El bautismo recibe varios nombres, “vestido de los que no se despojan de él” porque los que lo revestirán y los que han recibido la redención lo llevan; ...“la confirmación infalible de la verdad”;...“silencio” a causa de la quietud y la tranquilidad; ... “cámara nupcial”, por el acuerdo y la inseparabilidad de los que han conocido, porque lo han conocido;...“luz que no declina y es sin llama”, puesto que no da luz, sino que los que la llevan son luz, que son también a los que revistió;“la vida eterna”, o sea, la inmortalidad y se lo llama según todo lo que es grato, absolutamente, en el más propio sentido, inseparable e inamoviblemente, perfecta e imperturbablemente, incluido lo que se haya dejado de lado”. Es posible que el vestirse y el llevar lámparas fuese parte del ritual del bautismo (128,19-129,34).
Este bautismo está relacionado con la cámara nupcial, es decir con el conocimiento de sí mismo (del sujeto) a cambio de la confesión de fe. En otras palabras, la redención y la cámara nupcial constituyen una especie de segundo bautismo (NHC I 128, 30) que se puede ir repitiendo. Esta unión entre el sujeto y el Padre como cámara nupcial también es conocida en el Evangelio de Felipe (II 84, 14-85,21; 86, 1-18) donde el pleroma representa la cámara nupcial, aunque en el caso de Felipe parece constituir un solo rito de iniciación. La imagen del Templo también sirve en el sentido que el velo que separa el pleroma de los demás eones ha sido destruido. El pleroma se entiende (NHC I 122, 12) como la cámara nupcial donde el elegido espiritual experimenta la última restauración como el novio del Salvador, mientras que los físicos o hombres de Iglesia sirven con alegría fuera del pleroma, en el eón de las imágenes.En este sentido se habla de los besos santos al modo que el Padre besa al Hijo constantemente generando una descendencia numerosa e indivisible al modo como se genera la Iglesia.
Los vestidos del sumo sacerdote
son fundamentales para entender su rol intermediario entre Dios y los
hombres. El sumo sacerdote representa a la creación, la humanidad, la
sabiduría, e incluso, la gloria de Dios. Ya hemos visto en otras entradas el significado de los vestidos sumo sacerdotales en la Carta a Aristeasy en el libro del Eclesiástico (aquí y aquí). En otro libro, el de la Sabiduríaleemos: Pues
en su vestidura de tela estaba el mundo entero, y el esplendor de
los padres en las cuatro hileras de piedras talladas, y tu majestad en
la diadema de su cabeza (18,24).
 Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:
A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo
sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y
maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el
llamado efod (109), la
túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color
violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,
pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas
y flores bordadas (110).El
efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con
consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de
color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro
entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban
tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban
aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las
cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,
doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,
diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro
hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del
logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo
de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la
verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,
fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina
de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban
grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en
los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua
por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar
(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de
las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter
de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el
cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos
geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la
raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el
intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,
cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y
cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,
de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números
(115).Debajo
de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.
Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado
habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).
Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:
A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo
sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y
maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el
llamado efod (109), la
túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color
violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,
pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas
y flores bordadas (110).El
efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con
consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de
color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro
entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban
tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban
aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las
cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,
doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,
diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro
hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del
logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo
de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la
verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,
fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina
de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban
grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en
los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua
por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar
(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de
las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter
de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el
cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos
geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la
raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el
intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,
cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y
cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,
de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números
(115).Debajo
de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.
Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado
habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).
 Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:
A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo
sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y
maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el
llamado efod (109), la
túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color
violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,
pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas
y flores bordadas (110).El
efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con
consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de
color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro
entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban
tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban
aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las
cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,
doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,
diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro
hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del
logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo
de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la
verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,
fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina
de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban
grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en
los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua
por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar
(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de
las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter
de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el
cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos
geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la
raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el
intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,
cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y
cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,
de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números
(115).Debajo
de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.
Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado
habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).
Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:
A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo
sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y
maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el
llamado efod (109), la
túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color
violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,
pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas
y flores bordadas (110).El
efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con
consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de
color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro
entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban
tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban
aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las
cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,
doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,
diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro
hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del
logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo
de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la
verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,
fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina
de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban
grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en
los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua
por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar
(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de
las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter
de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el
cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos
geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la
raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el
intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,
cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y
cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,
de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números
(115).Debajo
de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.
Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado
habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).
En los primeros capítulos de su Carta a los Romanos Pablo hace referencia a Adán como prototipo de la humanidad caída.
En las conclusiones a los primeros cinco capítulos de la Carta (5,
12-21) Pablo hace referencia a Gn 3 y a Sab2,23-24. Así, por ejemplo,
leemos en Rm 5,12-14: Por
tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte
por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres,
porque todos pecaron pues
antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa
cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la
de Adán, el cual es figura del que había de venir. Varias
cosas salen a la luz a partir de estos versículos: la muerte no es un
hecho natural para Pablo, sino consecuencia del pecado. La muerte ha
reinado desde Adán hasta hoy sobre los que siguen pecando e incluso
sobre aquellos que no han pecado al modo adámico. Entonces la muerte
tiene una doble causa, el pecado de Adán y el pecado del hombre que ha
continuado su dinámica. Del pecado se predican características
personales: “entró al mundo”, “se extendió a todos los hombres”, “reina a
través de la muerte”. Esto hace del pecado una fuerza o poder cósmico
con personalidad propia. Por último, notamos que la experiencia
universal del pecado representado por Adán también se extiende al pueblo
de Israel específicamente por el rol que juega la ley mosaica. Así en
Rm 5,20-21: Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia para
que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine
por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro
Señor.
El árbol de la vida en el paraíso aparece por primera vez en Gn 2,9 donde se le describe en el medio del huerto. El mismo árbol aparecerá
también en el Ap 22,2 en la Jerusalén celestial (que representa la
nueva creación o paraíso) como un derecho para quienes han lavado sus vestiduras(22, 14b). Así, en el canon cristiano, el árbol de la vida se
encuentra en el principio y en el final como símbolo de la inmortalidad
en el contexto del paraíso y de la nueva creación. El final es muy
importante porque está revirtiendo
la suerte de Adán de acuerdo a Gn 3, 21-24. La historia de
la salvación consiste en revertir la caída de la primera pareja.
La relación entre el árbol de la vida y la inmortalidad en un contexto
de promesa se vislumbra también en Is
65, 22 (LXX) cuando el profeta habla de las esperanzas del pueblo luego
del exilio cuando toman posición de nuevo de la tierra: porque como los días del árbol de la vida (ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς), así serán los días de mi pueblo. En laVida de Adán y Eva se les dice a la primera pareja una vez expulsados del Jardín: si
vosotros os guardáis de cualquier mal, como cualquiera en trance de
morir, en el tiempo de la resurrección, naceréis de nuevo. Yo os
resucitaré. Entonces se os dará del árbol de la vida y seréis inmortales
para siempre (28,4). La misma recompensa se promete para los justos en TestLev 18,11: comer del árbol de la vida y el espíritu de santidad sobre ellos.
Respecto
al árbol de la vida las fuentes difieren en su contenido. En algunas
fuentes se da a entender que Adán ya había probado del árbol de la vida durante
su estancia en el paraíso, eso explicaría su inmortalidad, la misma que
perdió al ser expulsado del Jardín. En este sentido el castigo divino
consistiría en no volver a comer de este árbol. Esto se entiende de la Vida de Adán y Eva (Gr) donde Dios le dice a Adán: Tú no podrás tomar [de este árbol] ahora, frase que entiende que previo al castigo le era permitido comer. Algo parecido leemos en la versión armenia: no sea que comas de éste [árbol] más y llegues a ser inmortal. Y no olvidemos la versión georgiana: Tú no tomarás de éste [árbol] nunca más en tu vida. En la misma línea escuchamos cómo se lamenta Dios al expulsar a la pareja de Adán:¿Dónde está el hombre que era como uno de nosotros?
En algunos textos como el 1Enoc no se habla del árbol de la vida explícitamente
pero se menciona un árbol que es distinto a todos los demás, ubicado en
la montaña del Trono de Dios, cuya belleza, fragancia, altura y madera
es superior. Un árbol que nunca se marchitará (1Enoc
24,4). En este ejemplo, como en otros (Odas de Salomón 11,15; 2Enoc
8,3; ApEz (Gr) 6) , no es el fruto del árbol, sino su fragancia la que proporciona una vida larga (no la inmortalidad) en la tierra. Otro texto que habla de las propiedades inmortales de la fragancia del árbol de la vida es 4Ez 2,12: El árbol de la vida les dará un perfume fragante y ellos no se esforzarán ni se agotarán. Esto
quiere decir que las maldiciones que afligían a la primera pareja
después de la desobediencia se han revertido. Pero volvamos al ejemplo
del 1Enoc y fijémonos en la relación que existe entre el Trono de Dios y el árbol de la vida que se hará más explícito en el 2Enoc 8,3 que nos dice que en el medio de los árboles se encuentra el de la vida, en el lugar sobre el que el Señor descansa, cuando sube al paraíso. Algo parecido leemos en la Vida de Adán y Eva cuando señala que el Trono de Dios estuvo preparado donde estaba el Árbol de la vida (22,4). Más aún el árbol de la vida se utiliza como sinónimo de Dios mismo en 4Mac 18,16: el árbol de la vida es Él (Dios) para quien actúa de acuerdo a su voluntad”. Para más detalles: Peter Thacher Lanfer, Remembering Eden, p.34-58.
Como hemos visto en otras entradas, la presencia de los gigantes (y aquí, y aquí) no termina del todo con el diluvio. Y no me estoy refiriendo a la transformación de los gigantes en espíritus malignos
que pululan en la tierra, sino a que estos siguen caminando en la
tierra representando el exceso y la desproporción a los ojos de los
judíos. Un ejemplo particularmente importante es la pelea entre David y
Goliat. Éste último es descrito como un gigante que representa el caos,
la fuerza desmedida, la desproporción: Los
filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, y se concentraron en
Soco, que pertenece a Judá; y acamparon entre Soco y Azeca, en
Efes-damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en
el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a
los filisteos… Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un
campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de seis codos y un
palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de
malla, y el peso de la cota era de cinco mil siclos de bronce. Tenía
también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce
colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de
telar y la punta de su lanza pesaba seiscientos siclos de hierro; y su
escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de
Israel, diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de
batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos
un hombre y que venga contra mí…(1Sam 17,1-8). En el MT Goliat mide más de tres metros, y David sólo alcanza su estómago. En la traducción de los LXX la
desproporción de Goliat es atenuada, es verdad que es muy grande, pero
nunca más que una persona normal de estatura muy elevada. Respecto al
peso de Goliat, a pesar que no tenemos sus datos exactos, el hecho que
portase una cota que pesaba casi 57 kilos y que la punta de su lanza
pesase 7 kilos, nos habla que realmente poseía una fuerza descomunal. Es
interesante constatar que Goliat es el único gigante que habla en la
Biblia. Y sus palabras son arrogantes y violentas, representan el caos y
el orgullo. Sin embargo, Yavé es quien libera al pueblo de los gigantes
de una manera sobrecogedora. Esto es lo que clama el pequeño David: para que sepa toda esta asamblea (קהל) que el SEÑOR no libra ni con espada ni con lanza; porque la batalla es del SEÑOR y Él os entregará en nuestras manos (1Sa 17,47).
Para terminar, fijémonos en un término interesante que he subrayado en el texto bíblico: קהל.
Esta palabra de manera ordinaria significa una “personas reunidas” (Gn
28,3; Ez 26,7). Sin embargo también significa, y de manera más regular,
una asamblea sagrada al modo de un grupo que se reúne para renovar la alianza, para celebrar una liturgia, y para recibir instrucción religiosa (Ex
12,6; 35, 1; Lv 4,21; Nm 8,9; Dt 5,22; 31,12; 1Rey 8,55; Neh 5,13).
¿Puede esto significar que este relato de la pelea de David contra
Goliat se recitaba en la reunión de la asamblea en el templo? ¿Podría
este relato sobre Dios peleando a través de su rey contra las fuerzas
del caos haber estado relacionado con la fiesta del Año Nuevo en el
templo? Aunque especulativo, no sería del todo extraño. Para más
detalles: Brian R. Doak, The Last of the Rephaim, Harvard University
Press, 2012, p. 100-108.
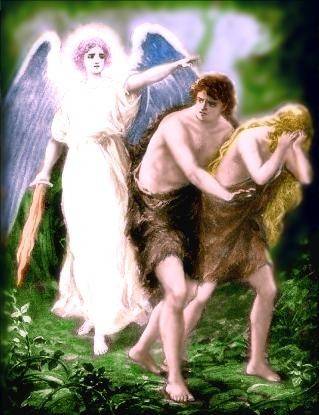 En
el relato de Adán y Eva, Dios les advierte que de comer del árbol del
conocimiento, ambos morirán. Sin embargo, una vez cometida la transgresión ninguno
de los dos muere…muy por el contrario Adán vivirá 930 años. ¿Cómo
entender este aparente sin sentido? Hay dos elementos a estudiar, uno,
el concepto de muerte; el otro, la idea que Adán y Eva previos al pecado
iban desnudos y sin vergüenza (2,25), pero luego, serían vestidos de
piel por el Señor (3,21). Habiendo estudiado el primer elemento,
veamos el segundo, el cual,de nuevo, guarda un paralelo entre el Jardín
del Edén y el Templo de Jerusalén. Sabemos que de acuerdo a los salmos
solo aquellos que tengan limpias sus manos y puros sus corazones (24,3-4)
pueden subir al templo. Esto es una manera general para hablar de la
purificación del hombre que se acerca a la santidad de Dios. Recordemos
que es lo mismo que se exigió al pueblo de Israel cerca del monte Sinaí
(Ex 19,14). Este estado de pureza tiene correlación con los vestidos que
de los sacerdotes que se confeccionan de manera distinta de acuerdo al
grado de santidad o aproximación al santo de los santos. Así, el
sacerdote común vestía vestidos que le permitían servir en las
habitaciones exteriores del tabernáculo; cuando el sacerdote servía en
el tabernáculo vestían cuatro piezas especiales (Ex 28); el sumo
sacerdote vestía vestidos magníficos que le permitían entrar en las
habitaciones interiores; y luego, una vez al año, vestidos especiales
para entrar en el santo de los santos (Lv 16). Y lo mismo que decimos de
la pureza y de los vestidos en la medida que nos acercamos a grados de
mayor santidad en el templo, lo podemos predicar de Adán en el Jardín
del Edén. En el Edén, Adán y Eva fueron vestidos como sacerdotes en el
momento de la creación, pero una vez que pecaron, les fueron
reemplazados los vestidos originales por vestidos de carne. Muchos rabinos entendieron estos vestidos de carne textualmente, al modo como nosotros somos, dejando abierta la pregunta, ¿en qué consistían los vestidos que perdieron? Algunos señalaban que se trataban de vestidos de luz(Genesis
Rabbah 20,12), lo que significa que a Adán brillaba en el paraíso.
Algo parecido a los israelitas cuando recibieron la Torah, quienes, de
acuerdo a fuentes rabínicas portaban esplendidas coronas que les fueron
arrebatadas después de adorar al becerro de oro. O pensemos en fuentes
samaritanas que reconocen que Moisés, cuando recibió la Torah, fue
vestido con la imagen que Adán perdió en el Jardín del Edén (Memar
Marqah 5,4). Y es que si Adán fue creado a semejanza de Dios, entonces sus primeros vestidos tenían que ver con los descritos en el Salmo 104, 1-2: te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto. Este esplendor divino, sin embargo, se pierde con el pecado. Toda esta dinámica es resumida por el Salmo 82,6-7: Vosotros
sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como
hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. O como dirá Gregorio de Naziansus, en un mismo momento [Adán y Eva] fueron expulsados del árbol de la vida y…vestidos de carne” (Oration
38,12). Ahora bien, esta fatalidad no es la última palabra…la vida
litúrgica de la Iglesia, ya desde los primeros años, entendió que con
Jesús, el segundo Adán, esta suerte se revertía definitivamente: Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido (Gal 3, 27). Y la misma resurrección se entiende como el vestirse de inmortalidad (1Cor 15,53). Para más detalles: Gary Anderson, The Genesis of Perfection, p.117-134.
En
el relato de Adán y Eva, Dios les advierte que de comer del árbol del
conocimiento, ambos morirán. Sin embargo, una vez cometida la transgresión ninguno
de los dos muere…muy por el contrario Adán vivirá 930 años. ¿Cómo
entender este aparente sin sentido? Hay dos elementos a estudiar, uno,
el concepto de muerte; el otro, la idea que Adán y Eva previos al pecado
iban desnudos y sin vergüenza (2,25), pero luego, serían vestidos de
piel por el Señor (3,21). Habiendo estudiado el primer elemento,
veamos el segundo, el cual,de nuevo, guarda un paralelo entre el Jardín
del Edén y el Templo de Jerusalén. Sabemos que de acuerdo a los salmos
solo aquellos que tengan limpias sus manos y puros sus corazones (24,3-4)
pueden subir al templo. Esto es una manera general para hablar de la
purificación del hombre que se acerca a la santidad de Dios. Recordemos
que es lo mismo que se exigió al pueblo de Israel cerca del monte Sinaí
(Ex 19,14). Este estado de pureza tiene correlación con los vestidos que
de los sacerdotes que se confeccionan de manera distinta de acuerdo al
grado de santidad o aproximación al santo de los santos. Así, el
sacerdote común vestía vestidos que le permitían servir en las
habitaciones exteriores del tabernáculo; cuando el sacerdote servía en
el tabernáculo vestían cuatro piezas especiales (Ex 28); el sumo
sacerdote vestía vestidos magníficos que le permitían entrar en las
habitaciones interiores; y luego, una vez al año, vestidos especiales
para entrar en el santo de los santos (Lv 16). Y lo mismo que decimos de
la pureza y de los vestidos en la medida que nos acercamos a grados de
mayor santidad en el templo, lo podemos predicar de Adán en el Jardín
del Edén. En el Edén, Adán y Eva fueron vestidos como sacerdotes en el
momento de la creación, pero una vez que pecaron, les fueron
reemplazados los vestidos originales por vestidos de carne. Muchos rabinos entendieron estos vestidos de carne textualmente, al modo como nosotros somos, dejando abierta la pregunta, ¿en qué consistían los vestidos que perdieron? Algunos señalaban que se trataban de vestidos de luz(Genesis
Rabbah 20,12), lo que significa que a Adán brillaba en el paraíso.
Algo parecido a los israelitas cuando recibieron la Torah, quienes, de
acuerdo a fuentes rabínicas portaban esplendidas coronas que les fueron
arrebatadas después de adorar al becerro de oro. O pensemos en fuentes
samaritanas que reconocen que Moisés, cuando recibió la Torah, fue
vestido con la imagen que Adán perdió en el Jardín del Edén (Memar
Marqah 5,4). Y es que si Adán fue creado a semejanza de Dios, entonces sus primeros vestidos tenían que ver con los descritos en el Salmo 104, 1-2: te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto. Este esplendor divino, sin embargo, se pierde con el pecado. Toda esta dinámica es resumida por el Salmo 82,6-7: Vosotros
sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como
hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. O como dirá Gregorio de Naziansus, en un mismo momento [Adán y Eva] fueron expulsados del árbol de la vida y…vestidos de carne” (Oration
38,12). Ahora bien, esta fatalidad no es la última palabra…la vida
litúrgica de la Iglesia, ya desde los primeros años, entendió que con
Jesús, el segundo Adán, esta suerte se revertía definitivamente: Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido (Gal 3, 27). Y la misma resurrección se entiende como el vestirse de inmortalidad (1Cor 15,53). Para más detalles: Gary Anderson, The Genesis of Perfection, p.117-134.
 En la fiesta del Hanukkah o de
la dedicación (2Mac 1,9; 2,16-18; Jn 10,22), se recordaba a
los héroes macabeos y la purificación y dedicación del templo a Yavé
después de la abominación de Antioco Epifanes el 164 a.c. Dos figuras
eran especialmente importantes en el imaginario popular de la época de
Jesús: Judas y Simón macabeos. Hay
en los evangelios sinópticos, en su manera de presentar el ideario de
Jesús, y su proclamación del Reino de Dios, algo que refleja el ideal
mesiánico presente en el Primer y segundo libro de Macabeos, la familia
de los hombres destinados a salvar a Israel (1Mac 5,62). De especial importancia son dos textos que exaltan a sus líderes: 1Mac 3,3-9 en relación a Judas, y 1Mac 14-4-15 en relación a Simón. Judas Macabeo es definido como un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa (1Mac
3,4), claras reminiscencias mesiánicas de carácter real cuyos orígenes
se remontan a dos textos veterotestamentarios. El primero es Os 5,14 que
describe al redentor de Israel como
león para Efraín, y como leoncillo para la casa de Judá. Yo, yo mismo,
desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. El segundo es Gn 49,9 que se refiere a la descripción del nombre de Judá: Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona.
En este sentido Judas Macabeo emerge como un héroe de proporciones
bíblicas, de fuertes ecos mesiánicos (davídicos), quien está llamado a
restaurar y extender la gloria de su pueblo (1Mac 3,3).
En la fiesta del Hanukkah o de
la dedicación (2Mac 1,9; 2,16-18; Jn 10,22), se recordaba a
los héroes macabeos y la purificación y dedicación del templo a Yavé
después de la abominación de Antioco Epifanes el 164 a.c. Dos figuras
eran especialmente importantes en el imaginario popular de la época de
Jesús: Judas y Simón macabeos. Hay
en los evangelios sinópticos, en su manera de presentar el ideario de
Jesús, y su proclamación del Reino de Dios, algo que refleja el ideal
mesiánico presente en el Primer y segundo libro de Macabeos, la familia
de los hombres destinados a salvar a Israel (1Mac 5,62). De especial importancia son dos textos que exaltan a sus líderes: 1Mac 3,3-9 en relación a Judas, y 1Mac 14-4-15 en relación a Simón. Judas Macabeo es definido como un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa (1Mac
3,4), claras reminiscencias mesiánicas de carácter real cuyos orígenes
se remontan a dos textos veterotestamentarios. El primero es Os 5,14 que
describe al redentor de Israel como
león para Efraín, y como leoncillo para la casa de Judá. Yo, yo mismo,
desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. El segundo es Gn 49,9 que se refiere a la descripción del nombre de Judá: Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona.
En este sentido Judas Macabeo emerge como un héroe de proporciones
bíblicas, de fuertes ecos mesiánicos (davídicos), quien está llamado a
restaurar y extender la gloria de su pueblo (1Mac 3,3).
Pero además de celebrar a Judás Macabeo, el 1Mac también exalta a Simón llegando a reconocer que buscó siempre el bienestar de su pueblo, que aprobó siempre su gobierno y su magnificencia (1Mac
14,4), haciendo referencia al legendario rey Salomón (1Re 5,4).
Fijémonos que la descripción del reinado de Simón tiene claras
reminiscencias escatológicas tomadas de Zac 8,4; Ez 34, 27; y Miq 4,4.
El texto se lee de la siguiente manera: La gente cultivaba en paz
sus campos, la tierra daba sus cosechas y los árboles de la llanura sus
frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas hablando todos del
bienestar reinante, y los mozos vistieron gloriosos uniformes militares…
su renombre llegó a los confines de la tierra. Hizo obra de paz en el
país, e Israel se llenó de inmenso gozo (1Mac 14, 8-11).
La descripción mesiánica de
ambos gobernantes macabeos nos da una idea de la ideología política
que rodeaba a la celebración de la fiesta de la dedicación en el tiempo
de Jesús (Jn 10,22).
El Evangelio de Judas es
una obra gnóstica de carácter setiano que ha despertado el interés del
público general y un interesante debate entre los especialistas. Es un
texto polémico desde su génesis, entre otras cosas, por el interés del
autor por denunciar a las autoridades eclesiásticas de la época por
descarriar a los cristianos. Estas autoridades no son sino los herederos
de los doce apóstoles que son caracterizados como servidores de un dios
falso e ignorantes de la verdadera identidad de Jesús. Y
él (Jesús) estaba en Judea con sus discípulos. Un día los encontró
sentados, congregados, ejercitándose en lo divino. Cuando [se aproximó] a
sus discípulos congregados, sentados, realizando la acción de gracias
sobre el pan, se rio. Y los discípulos le dijeron: “Maestro, ¿por qué te
ríes de nuestra acción de gracias? ¿Qué hemos hecho? Esto es lo
correcto”. Él respondió y les dijo: “No me río de vosotros. Vosotros no
hacéis esto por vuestra voluntad, sino que a través de esto vuestro dios
[recibirá] alabanza”. Dijeron: “Maestro, tú […] eres el hijo de nuestro
dios”. Jesús les dijo: “¿De qué modo me conocéis? En verdad os lo digo:
ninguna generación de las personas que hay entre vosotros me conocerá [aquí hay que entender el verbo conocer con toda la riqueza que se le adjudica en los círculos gnósticos]” (33,
22-34,17). Como consecuencia de esta ignorancia nace las reacciones
pasionales que tanto aleja a las personas del ideal gnóstico. Cuando
sus discípulos oyeron esto, empezaron a irritarse. Y se encolerizaron y
blasfemaron contra él en sus corazones. Cuando Jesús vio su ignorancia,
les dijo: “¿Por qué la turbación de la cólera? Vuestro dios, que está
dentro de vosotros, y sus […] se irritaron con vuestras almas” (34,18-35,1).
La ignorancia y las pasiones de las autoridades eclesiásticas tienen
como víctimas a los cristianos que se dejan conducir por ellos. En otras
palabras, los cristianos están adorando a un dios falso. Jesús
les dijo: “Vosotros (sois) los que aportáis las ofrendas al altar que
habéis visto. Ese es el dios al que servís, y los doce hombres que
habéis visto sois vosotros; y el rebaño que es llevado son las ofrendas
sacrificiales que habéis visto, a saber, la multitud que vosotros
extraviáis ante ese altar” (39,18-40,1). Por último, estos mismos apóstoles son los que lapidan a Judas, de acuerdo a una visión que éste tiene: Me he contemplado en la visión: los doce discípulos me apedreaban y me perseguían […] (44, 24-45,1).
La
figura de Adán es fundamental para entender el ideario místico
propuesto por Pablo. La experiencia fundamental está dada por la visión
de Jesús resucitado, como el segundo Adán. El camino del cristiano es
ir desde el primer Adán a la semejanza del segundo . En los primeros capítulos de la Carta a los Romanos la reflexión sobre la naturaleza adámica de judíos y paganos es muy importante.
Un texto particularmente esclarecedor, sobre todo por la relación que
tiene con la Ley y el pecado en el primer hombre, es Rm 7,7-13:¿Qué
diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Al contrario, yo
no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de
la ley; porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no
hubiera dicho: NO CODICIARÁS (7). Pero el pecado, aprovechándose del
mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia; porque aparte de la
ley el pecado está muerto (8). Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero
al venir el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí; (9) y este
mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte; (10) porque
el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él
me mató (11) Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y
bueno. (12) ¿Entonces
lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¡De ningún modo! Al
contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir
mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del
mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso (13). Comencemos
preguntándonos, ¿qué relación tiene este texto con Adán? Aparentemente
ninguna. Sin embargo, una lectura atenta del mismo nos lleva
irremediablemente al primer padre y al drama que se desató en el paraíso
cuando codició el fruto del árbol del bien y el mal para alcanzar un
conocimiento independiente de Dios. Efectivamente, no es casualidad que
cuando Pablo ejemplifica el accionar de la Ley ocupa el último de los
diez mandamientos, el no codiciarás (οὐκ ἐπιθυμήσεις) (Dt. 5,21;
Ex 20,17). Este verbo, de acuerdo a Filón de Alejandría (Decal.
142,150, 153, 173; Spec.Leg. 4, 84-85; Heres 294-295) se encuentra en la
raíz de todos los pecados. En el Ap.Mois 19,3, en el Ap.Abr. 24,9 y
Stgo 1,15 también se habla de la codicia como en el origen de todos los
pecados. Lo que tenemos, entonces, es que Pablo comparte la idea que el
“codiciar” es la madre de todos los pecados, y a partir de esta premisa
lo que hace es una lectura alegórica del relato del Gn2-3. Así, el
mandato de no comer del árbol del bien y el mal (Gn 2,17) se convierte
en el mandato del “no codiciar”. La serpiente representa al pecado y
Adán al “yo” o “cada persona”. De hecho fijaos en el paralelo entre la
desdicha de Eva en Gn 3,13 (La serpiente me engañó, y yo comí) y la de Pablo en Rm 7,11 (el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató).
Por lo tanto, el mandamiento que fue dado para dar vida (Gn 2,16-17)
devino en el medio utilizado por el pecado para implantar la muerte (Rm
7,10.13). La ley dada en el Sinaí en sí misma no es mala…eso lo enfatiza
en Rm 7,7. 12. Pero el pecado, personificado como un poder cósmico, se
aprovecha de la Ley para extender sus tentáculos. Para más detalles: James G.D. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, William B. Eerdmans Publishing Company, p. 98-99.
De acuerdo al Génesis el hombre fue creado a imagen (צֶלֶם) y semejanza ( דְּמוּת)
(Gen 1,26) de Dios. La distinción entre los términos hebreos es
difícil de mantener. Ambos significan lo mismo. Esto se enfatiza en Gn
1,27: el hombre fue creado a imagen de Dios. La traducción de los LXX distingue, en cambio, entre los términos imagen (εἰκόνα) y semejanza (ὁμοίωσιν).
La traducción griega será importante en el desarrollo de la teología
cristiana, especialmente de su antropología adámica. En efecto, imagen va a denotar la naturaleza divina realizada en el hombre, lo que nos hace superior a los ángeles, en cambio la semejanza implicaría el derrotero que el hombre ha de alcanzar. La semejanza implica
el carácter dinámico de la naturaleza humana. El hacia donde nos
dirigimos, y que por estar en potencia nos hace inferior a los ángeles
en este aspecto. Esta semejanza nunca es impuesta, sino que es
ofrecida al hombre, quien desde su libertad opta o no por ella
(suponiendo la gracia divina). Gregorio de Palamas reconoce que Adán se
apartó de la gracia divina, de esa luz con la que había sido vestido
en la creación, y que desde entonces perdió la semejanza que le
era propia (Capítulos Naturales 39 y 64). En otras palabras, el hombre
perdió la comunión con Dios. Y aquí encontramos una paradoja bellamente
expresada por Palamas. El alma humana vive eternamente porque fue
creada ajena a la muerte, aun así cuando el hombre ha perdido la
comunión con la divinidad, el alma sufre la más triste de las paradojas:
se encuentra sometida a la muerte más grande y más terrible. Y así
encontramos la muerte del alma que es por naturaleza no sujeta a la
muerte…y esta es la muerte del alma que en estricto rigor constituye la
muerte misma” (A la monja Xeni, PG 150, 1168AB). El alma humana
separada de Dios (como la adámica y como la nuestra) está muriendo, y
espiritualmente es horrible y mala. Y toda esta deformidad se manifiesta
no solamente en el alma sino que también en el cuerpo: enfermedad,
corrupción, y finalmente la muerte corporal. El pecado existencialmente
entendido como la ruptura de la comunión divina, es el origen de la
muerte que reina en el mundo. El pecado que reina en el hombre a
través del poder del demonio y de la muerte causa miedo, angustia y en
general el instinto de sobrevivencia. Entonces a través del miedo y del
auto-interés el demonio genera el pecado en el hombre…y conlleva el
fracaso humano en la realización de su destino original (en Pecado Original,
en griego, Atenas, 1957, p. 148). Sin embargo, la obediencia (comunión)
que conlleva el arrepentimiento hace que el hombre retorne a Dios y
entre en la vida eterna a través de la incorruptibilidad y divinización.
Efectivamente, el Espíritu de Dios es quien motiva y conduce al hombre
a una vida en la semejanza de Dios a través de su Gracia y su Gloria. Escribe Palamas: Porque
el Espíritu Santo posee vida en sí mismo, y aquellos que participan en
El van a vivir en una manera divina, habiendo alcanzado una forma de
vida divina y celestial. Porque la gloria de la naturaleza divina es
sobre todas las cosas vida en santidad y su participación en cada
bendición (Respuesta a Akindynos 2,7, 8; Trabajos 3).
 Ya hemos visto en varias entradas el significado de los vestidos del sumo sacerdote en Filón de Alejandría (aquí, aquí y aquí ).
Profundizando en el mismo tema nos acercamos a otro texto
significativo: De Vit. Mos. II 117-135. Los números 117-121 tienen
paralelos con De Spec. Leg. I, 84-85.93-94 y De Migratione Abrahami 102-103. En estos textos los vestidos del Sumo Sacerdote representan el cosmos. Tal
era la vestidura del sumo sacerdote. Pero no podemos dejar de
referirnos al significado de ella y de sus partes (117). Hemos de
comenzar con la prenda que baja hasta los pies. Esta túnica, toda ella
de color violeta oscuro, es representación del aire, pues el aire es
negro por naturaleza y constituye en cierto modo una vestidura que llega
hasta los pies, pues se extiende desde las elevadas regiones lunares
hasta los confines de la tierra y se expande por todas partes. De allí
que también la túnica se extienda en torno de todo el cuerpo desde el
pecho hasta los pies (118). A la altura de los tobillos se destacan
sobre ella bellotas de granada, flores bordadas y campanillas. Las
flores son símbolo de la tierra, puesto que todo cuanto germina y
florece procede de la tierra; las bellotas de granadas, que merecen tal
nombre por el fluir de su jugo, son símbolo del agua; en tanto que las
campanillas lo son del armonioso concierto de estos elementos, ya que ni
la tierra sin el agua, ni el agua sin la sustancia terrestre son
capaces de producir nada por sí solas, y únicamente se logra tal cosa
mediante la unión y combinación de ambas (119). La ubicación de las
bellotas de granada, las flores bordadas y las campanillas es un
clarísimo testimonio de lo señalado, por cuanto, así como éstas se
hallan en los extremos de la túnica que llega hasta los pies, del mismo
modo a los elementos de los que ellos son símbolos, es decir, la tierra y
el agua, les ha tocado la región más baja del mundo, donde al unísono
con la armonía del universo manifiestan sus particulares poderes en
períodos determinados de tiempo y en las estaciones apropiadas (120). La
túnica, pues, con los objetos adheridos en la parte de los tobillos, es
símbolo de los tres elementos, aire, agua y tierra, de los que proceden
y en los que viven todas las especies mortales y perecederas. Prueba
acabada de ello es el hecho de que, así como la túnica es una sola,
también los tres mencionados elementos están incluidos en una sola
especie, puesto que todo cuanto existe de la luna hacia abajo se halla
sujeto sin excepción a cambios y alteraciones; y de que, así como las
bellotas de granada y las flores bordadas penden de la túnica, también
la tierra y el agua están, en cierto modo, suspendidos del aire, pues el
aire es el soporte de ellos (121).
Ya hemos visto en varias entradas el significado de los vestidos del sumo sacerdote en Filón de Alejandría (aquí, aquí y aquí ).
Profundizando en el mismo tema nos acercamos a otro texto
significativo: De Vit. Mos. II 117-135. Los números 117-121 tienen
paralelos con De Spec. Leg. I, 84-85.93-94 y De Migratione Abrahami 102-103. En estos textos los vestidos del Sumo Sacerdote representan el cosmos. Tal
era la vestidura del sumo sacerdote. Pero no podemos dejar de
referirnos al significado de ella y de sus partes (117). Hemos de
comenzar con la prenda que baja hasta los pies. Esta túnica, toda ella
de color violeta oscuro, es representación del aire, pues el aire es
negro por naturaleza y constituye en cierto modo una vestidura que llega
hasta los pies, pues se extiende desde las elevadas regiones lunares
hasta los confines de la tierra y se expande por todas partes. De allí
que también la túnica se extienda en torno de todo el cuerpo desde el
pecho hasta los pies (118). A la altura de los tobillos se destacan
sobre ella bellotas de granada, flores bordadas y campanillas. Las
flores son símbolo de la tierra, puesto que todo cuanto germina y
florece procede de la tierra; las bellotas de granadas, que merecen tal
nombre por el fluir de su jugo, son símbolo del agua; en tanto que las
campanillas lo son del armonioso concierto de estos elementos, ya que ni
la tierra sin el agua, ni el agua sin la sustancia terrestre son
capaces de producir nada por sí solas, y únicamente se logra tal cosa
mediante la unión y combinación de ambas (119). La ubicación de las
bellotas de granada, las flores bordadas y las campanillas es un
clarísimo testimonio de lo señalado, por cuanto, así como éstas se
hallan en los extremos de la túnica que llega hasta los pies, del mismo
modo a los elementos de los que ellos son símbolos, es decir, la tierra y
el agua, les ha tocado la región más baja del mundo, donde al unísono
con la armonía del universo manifiestan sus particulares poderes en
períodos determinados de tiempo y en las estaciones apropiadas (120). La
túnica, pues, con los objetos adheridos en la parte de los tobillos, es
símbolo de los tres elementos, aire, agua y tierra, de los que proceden
y en los que viven todas las especies mortales y perecederas. Prueba
acabada de ello es el hecho de que, así como la túnica es una sola,
también los tres mencionados elementos están incluidos en una sola
especie, puesto que todo cuanto existe de la luna hacia abajo se halla
sujeto sin excepción a cambios y alteraciones; y de que, así como las
bellotas de granada y las flores bordadas penden de la túnica, también
la tierra y el agua están, en cierto modo, suspendidos del aire, pues el
aire es el soporte de ellos (121).
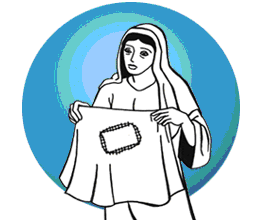 En un contexto de polémica los fariseos acusan a Jesús: Los
discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen sus oraciones, y lo
mismo hacen los discípulos de los fariseos; en cambio los tuyos comen y
beben (Lc 5,33). ¿Qué
significa esta acusación? Veamos el contexto: el calendario litúrgico
judío reconocía un número específico de días donde la nación entera
podía ayunar. El caso más representativo es el del Yom
Kippur. Ademas del ayuno, el judaísmo en torno al templo contemplaba una
rica variedad de oraciones. Ahora bien, a la vista del versículo
mencionado pareciera como si los fariseos y los seguidores de Juan hayan
instituido oraciones nuevas y más posibilidades de ayunar a las
conocidas tradicionalmente. Es como si las formas tradicionales de oración y
ayuno no fuesen suficientes para estos dos grupos. Esto no nos
sorprende en un grupo vigoroso y de gran arrastre en esos tiempos como
los fariseos. La respuesta de Jesús es sorprendente por su
conservadurismo: “Nadie
corta un trozo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. Porque
sería arruinar el nuevo, y el trozo nuevo no quedará bien con el vestido
viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; pues el vino nuevo
reventaría los odres, se derramaría y los odres se echarían a perder.
El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Nadie que ha bebido el
vino viejo quiere vino nuevo; porque dice: el añejo es mejor”
(Lc 5,36-39). En esta respuesta se estaría reconociendo que la
situación espiritual del pueblo no es la mejor, pero no por ello las
nuevas prácticas fariseas o de los discípulos de Juan van a arreglar la
situación. De hecho, a lo que Jesús está apelando es a revivir las
antiguas tradiciones de Israel: nadie que ha bebido el vino viejo quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esto nos recuerda un dicho rabínico que encontramos en Soferim 15,6: Uno
no siente el gusto del vino nuevo, sólo cuando éste envejece en las
tinajas, llega a ser realmente bueno. Lo mismo podemos decir sobre las
palabras de la Tora, cuando van creciendo y haciéndose viejas en el
cuerpo, se convierten en algo mucho mejor.
En un contexto de polémica los fariseos acusan a Jesús: Los
discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen sus oraciones, y lo
mismo hacen los discípulos de los fariseos; en cambio los tuyos comen y
beben (Lc 5,33). ¿Qué
significa esta acusación? Veamos el contexto: el calendario litúrgico
judío reconocía un número específico de días donde la nación entera
podía ayunar. El caso más representativo es el del Yom
Kippur. Ademas del ayuno, el judaísmo en torno al templo contemplaba una
rica variedad de oraciones. Ahora bien, a la vista del versículo
mencionado pareciera como si los fariseos y los seguidores de Juan hayan
instituido oraciones nuevas y más posibilidades de ayunar a las
conocidas tradicionalmente. Es como si las formas tradicionales de oración y
ayuno no fuesen suficientes para estos dos grupos. Esto no nos
sorprende en un grupo vigoroso y de gran arrastre en esos tiempos como
los fariseos. La respuesta de Jesús es sorprendente por su
conservadurismo: “Nadie
corta un trozo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. Porque
sería arruinar el nuevo, y el trozo nuevo no quedará bien con el vestido
viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; pues el vino nuevo
reventaría los odres, se derramaría y los odres se echarían a perder.
El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Nadie que ha bebido el
vino viejo quiere vino nuevo; porque dice: el añejo es mejor”
(Lc 5,36-39). En esta respuesta se estaría reconociendo que la
situación espiritual del pueblo no es la mejor, pero no por ello las
nuevas prácticas fariseas o de los discípulos de Juan van a arreglar la
situación. De hecho, a lo que Jesús está apelando es a revivir las
antiguas tradiciones de Israel: nadie que ha bebido el vino viejo quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esto nos recuerda un dicho rabínico que encontramos en Soferim 15,6: Uno
no siente el gusto del vino nuevo, sólo cuando éste envejece en las
tinajas, llega a ser realmente bueno. Lo mismo podemos decir sobre las
palabras de la Tora, cuando van creciendo y haciéndose viejas en el
cuerpo, se convierten en algo mucho mejor.
La respuesta de Jesús, de acuerdo a la tradición lucana, incluye un dicho profético sobre sus sufrimientos: ¿Pueden
los invitados a la boda hacer ayuno mientras el novio está con ellos?
Llegará un día en que el novio les será quitado, y aquel día ayunarán (Lc 5, 34-35). Jesús
se reconoce como el novio de la boda, un momento de supremo gozo en el
pensamiento y costumbre judía. Este gozo, sin embargo, es momentáneo,
sólo se prolongará hasta que el novio sea quitado (aparthe), haciendo mención al siervo sufriente de Is 53,8: Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. La
misión de Jesús se entiende, entonces, como un momento de gran gozo y
renovación: nuevos odres se están preparando para el mejor vino, el
viejo, las tradiciones (oraciones y ayunos) judías de toda la vida. Las
nuevas tradiciones de los fariseos no tendrán lugar. Ya llegará el
momento en que el novio sea quitado…y también será parte de su misión.
Brad H. Young, Jesus the Jewish Theologian, p.155-162

En
la Biblia Satán no juega un papel significativo. Menos aún se explica
el por qué este ángel perdió la gracia divina. Sin embargo, en la
apócrifa judeo-cristiana de los primeros siglos se trata de llenar este
vacío. En la Vida de Adán y Eva encontramos
descrita la razón de la caída de Satán: la envidia que le produjo Adán y
su negación a adorarle como lo había ordenado Dios. Y es que, ¿cómo
podría inclinarse ante una creatura más joven que él? En la versión
armenia de este libro se explica el origen de esta envidia por el
arribo del hombre en la creación como el nuevo favorito de Dios. Y es
que en el contexto de la jerarquía divina es impensable que lo viejo se
ve reemplazado por lo nuevo. Leemos. Satán
lloró fuerte y le dijo a Adán: “Todo mi arrogancia y pena vienen por tu
causa, por tu culpa yo abandoné mi morada, y por ti fui expulsado del
trono de los querubines quienes extendiéndose y albergándome me
cubrían, porque por tu culpa mis pies han caminado sobre la
tierra…Entonces, Dios se enojó conmigo y ordenó que nos expulsarán de
nuestras habitaciones y me arrojó junto con mis ángeles, los que
estaban de acuerdo conmigo, a la tierra; y tú al mismo tiempo estabas en
el Jardín. Cuando Yo me di cuenta que por tu causa yo había sido
expulsado del lugar de la Luz estuve en penas y tristezas(12,1-16,2).
En la versión latina del mismo texto leemos lo mismo pero en clave de
gloria, esa que perdió Satán y que ganó el hombre: Oh
Adán toda mi enemistad, mis celos, y resentimiento es contra ti, por
tu culpa fui expulsado y alienado de mi gloria la cual tenía en el cielo
en medio de los ángeles. Entonces el Señor Dios creció en enojo conmigo
y me expulsó, con mis ángeles, de nuestra gloria. Por tu culpa fuimos
expulsados de nuestras habitaciones a este mundo y arrojados a la
tierra. Inmediatamente sobrevino un gran pesar en nosotros porque
fuimos despojados de tanta gloria, y sentimos un gran pesar viéndote en
tal alegría y felicidad (12, 1-16,2).
 El
Jardín del Edén abre y cierra las sagradas escrituras. Como un espejo
refleja dos realidades paralelas: el inicio y el final de la historia
humana. El por qué y el para qué de la condición humana según la
tradición judeo-cristiana. El Génesis y la apocalíptica representan la condición humana ideal, el inicio y su plenitud. En este contexto la inmortalidad es
fundamental. El hombre fue creado para la inmortalidad...su salvación
definitiva pasa por la trascendencia a la muerte y a todo lo que perece y
cambia. En 2Es 2,45 leemos respecto a los que se salvan, aquellos que
vuelven a adoptar la condición adamica previa al pecado: Estos
son aquellos que se han desvestido de los vestidos mortales y se han
vestido de lo inmortal, son aquellos que han confesado el Nombre de
Dios. Ahora han sido coronados y han recibido palmas. En la comunidad del Qumrán las imágenes son abundantes. El CD, las Reglas de la Comunidad y varios himnos hacen referencia a la gloria de Adán (aquí y aquí) que
espera a los justos que perseveren, esto es la gloria de Adán previa al
pecado y que implicaba también la inmortalidad. También hablan de la
esperanza de
las bendiciones eternas y de la alegría por siempre, en una vida sin
fin, una corona de gloria y un vestido de majestad en una luz
permanente (1QS 4,7-8). En la AsIs9,
25 se menciona los tronos que esperan en el paraíso a los que se
salven. Es importante considerar que en muchos textos la restauración de
la vida está asociada con la renovación de edificios como el Templo o
de la ciudad de Jerusalén. En Jubileos el Edén está asociado con Jerusalén, el monte Sinaí y el Sion (4,26). En el TestDan la conexión entre el Edén y Jerusalén es aún más explícito: Y los santos van a descansar en el Edén, y en la Nueva Jerusalén los justos se regocijarán (5,12). En el 4es 2,10-14 leemos: Decidle
a mi pueblo que Yo les daré el reino de Jerusalén….el árbol de la vida
les dará un perfume fragante, y ellos no se esforzarán más ni llegarán a
estar cansados. Sea
que este Edén-Jerusalén acontezca en la tierra renovada (por ejem:
1Enoc 45,5) o en el cielo (por ejem: 1Enoc 29,3), el punto pasa por
reconstruir el estado primigenio del hombre. Para más detalles: Peter
Thacher Lanfer, Remembering Eden, p. 97-105.
El
Jardín del Edén abre y cierra las sagradas escrituras. Como un espejo
refleja dos realidades paralelas: el inicio y el final de la historia
humana. El por qué y el para qué de la condición humana según la
tradición judeo-cristiana. El Génesis y la apocalíptica representan la condición humana ideal, el inicio y su plenitud. En este contexto la inmortalidad es
fundamental. El hombre fue creado para la inmortalidad...su salvación
definitiva pasa por la trascendencia a la muerte y a todo lo que perece y
cambia. En 2Es 2,45 leemos respecto a los que se salvan, aquellos que
vuelven a adoptar la condición adamica previa al pecado: Estos
son aquellos que se han desvestido de los vestidos mortales y se han
vestido de lo inmortal, son aquellos que han confesado el Nombre de
Dios. Ahora han sido coronados y han recibido palmas. En la comunidad del Qumrán las imágenes son abundantes. El CD, las Reglas de la Comunidad y varios himnos hacen referencia a la gloria de Adán (aquí y aquí) que
espera a los justos que perseveren, esto es la gloria de Adán previa al
pecado y que implicaba también la inmortalidad. También hablan de la
esperanza de
las bendiciones eternas y de la alegría por siempre, en una vida sin
fin, una corona de gloria y un vestido de majestad en una luz
permanente (1QS 4,7-8). En la AsIs9,
25 se menciona los tronos que esperan en el paraíso a los que se
salven. Es importante considerar que en muchos textos la restauración de
la vida está asociada con la renovación de edificios como el Templo o
de la ciudad de Jerusalén. En Jubileos el Edén está asociado con Jerusalén, el monte Sinaí y el Sion (4,26). En el TestDan la conexión entre el Edén y Jerusalén es aún más explícito: Y los santos van a descansar en el Edén, y en la Nueva Jerusalén los justos se regocijarán (5,12). En el 4es 2,10-14 leemos: Decidle
a mi pueblo que Yo les daré el reino de Jerusalén….el árbol de la vida
les dará un perfume fragante, y ellos no se esforzarán más ni llegarán a
estar cansados. Sea
que este Edén-Jerusalén acontezca en la tierra renovada (por ejem:
1Enoc 45,5) o en el cielo (por ejem: 1Enoc 29,3), el punto pasa por
reconstruir el estado primigenio del hombre. Para más detalles: Peter
Thacher Lanfer, Remembering Eden, p. 97-105.
 |
| |
















No hay comentarios:
Publicar un comentario